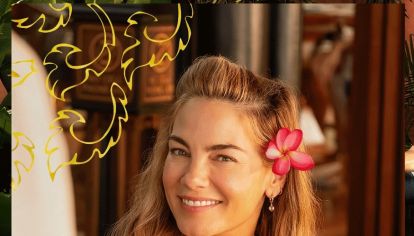Cuatro años atrás, la pandemia de Covid-19 dejó en evidencia dos cuestiones que las feministas veníamos diciendo hacía mucho tiempo. Por un lado, que los trabajos de cuidado son imprescindibles tanto para la sostenibilidad de la vida de las personas como para el propio funcionamiento del sistema económico. Por el otro, que la organización social de los cuidados es profundamente injusta en todo el mundo, y particularmente en América Latina y el Caribe.
Al interior de la región tenemos una gran heterogeneidad en este aspecto. Hay considerables diferencias entre países en términos de dinámicas familiares, flujos demográficos, mercados de trabajo y estructuras económicas, así como en sus tradiciones en relación a la provisión de bienestar, lo cual hace a diversas formas de organización social del cuidado.
Pero los países latinoamericanos tienen una característica común: el cuidado sigue apareciendo como un asunto privado y femenino. Las tareas de cuidado se desarrollan principalmente en el ámbito familiar y, dentro de cada familia, son las mujeres quienes se encargan de ellas por una mayoría abrumadora. Las mujeres destinamos en promedio casi el triple de tiempo en trabajos de cuidado no remunerados que los varones.
Como es evidente, esto implica que tenemos menos tiempo disponible para otras actividades, como el estudio, la participación social y política o el propio trabajo remunerado. Esta dificultad extra para insertarnos en el mercado laboral y, por lo tanto, generar ingresos propios y acceder a la protección social, incide directamente en los niveles de pobreza de las mujeres, mayores a los de los varones.
PAMI: cómo solicitar cuidador domiciliario
Por eso, la cuestión del cuidado constituye uno de los nudos críticos de las desigualdades, entrelazándose la dimensión de género con otras como la de clase, la racial, la étnica, la territorial y la generacional.
A pesar de esta realidad, en los últimos años vimos en América Latina y el Caribe un nivel sin precedentes tanto de producción teórica y conceptual como de innovación en materia de política pública en torno a la temática. Muchos de nuestros países reconocen el cuidado como un problema público, y ya no privado, y el término “cuidado” se volvió protagonista de las políticas asociadas a cuestiones de género, protección social, sanitarias y educativas. El avance más reciente en la región fue la aprobación en Cuba de la ley que establece el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida.
Sin embargo, hay una enorme brecha entre el reconocimiento de un derecho y la posibilidad real de ejercerlo y la cuestión de los cuidados no es la excepción. Además, los cambios de gobierno afectan a la implementación de estas políticas.
En Argentina, por ejemplo, se formuló una ley para conformar un sistema integral de cuidados que no llegó a aprobarse en el período anterior y quedó relegada en el actual. Por su parte, en el paradigmático caso uruguayo, que cuenta con un Sistema Nacional de Cuidados desde 2015, el gobierno de Luis Lacalle Pou recortó su financiamiento y restringió sus destinatarios.
Esta restricción también es un problema que se repite. Frecuentemente, las políticas de cuidado están orientadas solo a determinados grupos. Pero este tipo de formulaciones soslaya que todos y todas proveemos cuidados y también los precisamos en distintos momentos de nuestro ciclo vital.
Revisan que las tareas de cuidado no recaigan sólo sobre las mujeres
Entonces, el derecho al cuidado tiene que ser universal. Todos y todas debemos acceder a los cuidados que necesitamos en distintos momentos de nuestras vidas. Y al mismo tiempo, debemos tener derecho a brindar cuidados cuando queramos hacerlo, para lo cual deben existir políticas como licencias por maternidad y paternidad que lo garanticen.
Las políticas de cuidado que no contemplan esa universalidad actúan como si en cada hogar hubiera siempre una mujer disponible para cuidar a quien lo necesite. No obstante, si queremos contrarrestar las profundas desigualdades asociadas a los cuidados, debemos transformar de raíz la actual división sexual del trabajo.
Para esto, es urgente redistribuir los trabajos de cuidado, tanto a nivel micro entre mujeres y varones, como a nivel macro, entre los distintos actores capaces de proveer bienestar. Esto implica que el Estado asuma un rol mayor en la provisión de cuidado para que deje de ser un trabajo relegado al ámbito familiar. Debemos generar una transformación cultural profunda que rediscuta los acuerdos de género, generaciones y clases, entre otros y poner los cuidados en el centro.
*Universidad de la República (Uruguay), Directora Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)